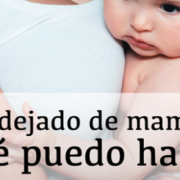Porqué los bebés no deben tomar agua antes de los 6 meses?
Durante los primeros meses de vida, la recomendación médica es que los bebés solo consuman leche materna o fórmula especialmente desarrollada para ellos y luego, a partir de los 6 meses de vida aproximadamente, poco a poco, se van introduciendo los primeros sólidos.
Muchos padres creen que en días de calor o para asegurarse que el pequeño esté hidratado es beneficioso darle agua, pero la ciencia afirma que se trata de algo peligroso. Hoy te contamos las razones.
¿Por qué los bebés no pueden tomar agua?
El agua nos parece sana y no por nada es lo mejor que podemos beber las personas, tanto niños como adultos, pero en ese grupo no se incluye a los bebés menores de seis meses y es por su propio bien. La razón está en que el agua provoca reacciones que el cuerpo de estos pequeños no está en condiciones de asimilar.
Los adultos eliminamos la mayor parte del agua que consumimos a través de la orina y a la vez eliminamos sodio y otros minerales. Al tomar y eliminar agua, los bebés estarían también deshaciéndose de sodio y electrolitos que su cuerpo requiere para funcionar. Al producirse esta baja de sodio y electrolitos, los pequeños pueden sufrir convulsiones, inflamación cerebral, baja de temperatura corporal y otras consecuencias que pueden llegar a ser mortales o dejar efectos a largo plazo si es que no reciben tratamiento inmediato.
Otra razón para no darles agua a los menores de seis meses está en que el agua potable puede contener bacterias y virus que no se eliminan en el proceso de depuración y su sistema inmune aún inmaduro no tiene los anticuerpos para luchar contra ellos.
Si un bebé tiene sed, la leche materna o fórmula especial para pequeños de esa edad les entrega toda el agua necesaria sin dañarlos. En este sentido, se recomienda que al preparar los biberones de fórmula se utilice agua hervida y en la cantidad exacta, sin pasarse.
Actualidad: El 40 % de los menores de 3 años también come mal
Cuatro de cada diez niños menores de tres años se alimentan de forma poco saludable por su alto contenido de azúcar, grasas y sodio, reveló un estudio que analizó el patrón de alimentación de casi 500 chicos que residen en las principales ciudades de la Argentina.
El trabajo, denominado “Estudio de Alimentación en la Infancia Temprana”, fue realizado recientemente por el Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil (Cesni), e incluyó a 498 niños menores de tres años que debieron completar un registro de consumo de alimentos y bebidas durante siete días.
Entre las comidas poco saludables, un tercio correspondió a galletitas ricas en azúcares y grasas, una quinta parte a jugos y gaseosas y un 10% a pizza, empanadas y sándwiches
Según explica el documento, “la exposición a los alimentos en la primera infancia (0 a 3 años) cumple un papel trascendente en la conformación de hábitos para toda la vida, ya que en esa etapa se forman circuitos cerebrales de gratificación y recompensa que consolidan conductas alimenticias a futuro”.
Sin embargo, el relevamiento demostró que entre los 6 meses y el año, el 24 % de los niños presentaba un patrón alimentario “en el que regularmente incorporaba opciones poco saludables, valor que aumentaba al 42 % entre los niños de uno a dos años y a un 45 % entre los de dos y tres años”, detallaron.
Así, la investigación concluyó que si se toma en conjunto a todos los niños de entre seis meses y tres años, cuatro de cada diez presentan un comportamiento alimentario poco saludable.
“Entre esos actos de ingesta poco saludables, un tercio correspondió a panificados y galletitas ricos en azúcares y grasas (35%), una quinta parte a jugos y gaseosas (18%) y a pizza, empanadas y sándwiches (10%), mientras que el restante 37% estuvo compuesto por otros tipos de alimentos de pobre calidad nutricional”, precisaron.
Además, el estudio mostró que casi la mitad de los niños de entre 6 y 11 meses (46%) consume leche de vaca, un alimento que por su composición de proteínas y minerales “no es recomendable para ese período de la vida”.
En tanto, una cuarta parte (25%) de los niños menores de tres meses “ya había incorporado de manera precoz alimentos, bebidas y/o infusiones, valor que aumentaba a uno de cada tres niños antes de cumplir los seis meses”, señalaron.
“Durante los primeros 6 meses se recomienda que sólo reciban leche materna, sin embargo en nuestro país existe una tendencia a la incorporación precoz de alimentos y bebidas”, sostuvo María Elisa Zapata, nutricionista del Cesni y una de las investigadoras que realizó el estudio.
Nota extraída del Diario El Día, La Plata, 24/4/17
Campaña Mundial de Salud Pública de la OMS
Semana Mundial de la Inmunización 2017: las vacunas funcionan
24 a 30 de abril de 2017
La Semana Mundial de la Inmunización – que se celebra la última semana de abril – tiene la finalidad de promover el uso de las vacunas para proteger de la morbilidad a las personas de todas las edades.
La inmunización salva millones de vidas y en todo el mundo se la reconoce ampliamente como una de las intervenciones de salud más costoeficaces y que da mejores resultados. A día de hoy sigue habiendo en el mundo 19,4 millones de niños sin vacunar o insuficientemente vacunados.
Cinco años de Decenio de las Vacunas
En 2017, el Plan de acción mundial sobre vacunas llegará a medio camino; aprobado por 194 Estados Miembros en la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2012, tiene el objetivo de haber prevenido millones de muertes por enfermedades prevenibles mediante vacunación al final de 2020.
A pesar de las mejoras registradas en los países y la importante tasa mundial de introducción de vacunas nuevas, los avances hacia todas las metas de eliminación de enfermedades, relativas al sarampión, la rubéola y el tétanos materno y neonatal, llevan retraso.
Para que todos, en todos los lugares, sobrevivan y prosperen, los países tienen que desplegar esfuerzos más concertados hacia la consecución de los objetivos del Plan de acción mundial no más tarde de 2020. Además, los países que han logrado los objetivos, o han avanzado hacia ellos, tienen que trabajar para que esos esfuerzos perduren en el tiempo.
Objetivos de la campaña de 2017
El objetivo principal de la campaña es sensibilizar al público acerca de la importancia fundamental de lograr una inmunización completa a lo largo de la vida, y de su función en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles fijados para 2030.
En el marco de la campaña de 2017, la OMS y los asociados tienen previsto:
Subrayar la importancia de la inmunización entre las máximas prioridades de las inversiones sanitarias a escala mundial.
Promover el conocimiento de las medidas necesarias para lograr la plena aplicación del Plan de acción mundial sobre vacunas.
Exponer la función de la inmunización en el desarrollo sostenible y la seguridad sanitaria mundial.
Por qué la inmunización importa ahora más que nunca
Ampliar el acceso a la inmunización es esencial para que se logren los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La inmunización sistemática es un componente fundamental de una atención primaria de salud robusta y de la cobertura sanitaria universal, pues supone un punto de contacto con la atención de salud al comienzo de la vida y proporciona a los niños la posibilidad de gozar de una vida saludable desde el principio.
Asimismo, la inmunización es una estrategia fundamental para la consecución de otras prioridades sanitarias, desde el control de las hepatitis víricas hasta el freno de la resistencia a los antimicrobianos, o una plataforma para la salud de los adolescentes y el mejoramiento de la atención prenatal y del recién nacido.
Nota de Actualidad: Nuevo centro de recolección de leche materna en Mendoza
El llanto. Sabías que?
Especialistas en medicina psicosomática de la Universidad de Munich señalan que dejar llorar a los bebés podría afectar su desarrollo cerebral por varias razones.
Los especialistas comentaron que aumenta la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea,
Agregaron que hay una menor oxigenación de la sangre que llega al cerebro, esto provoca que llegue sangre con mayor presión en la fase de esfuerzo, lo que puede desencadenar en hemorragias cerebrales y sus secuelas.
La hormona del estrés «cortisol» aumenta predisponiendo a una reacción que puede aumentar la capacidad de resistir a las infecciones.
Los bebés no solo tragan aire, gastan mucha energía esto genera que aumenten sus leucocitos como si luchara contra una infección. El niño que sufre un llanto prolongado, no interactúa con su entorno, aseguraron los especialistas, trayendo en consecuencia menos oportunidades de atravesar experiencias positivas que ayuden a su desarrollo.
Actualidad
Huelga de Lactancia
Huelga de Lactancia
La huelga de lactancia, puede ocurrir de repente, sin previo aviso o se puede dar gradualmente e ir empeorando con el paso de los días. Puede durar tan solo días o bien, varias semanas. La mayoría no dura varias semanas, mejoran gradualmente en pocos días o quizás en una o dos semanas. Algunas se acaban tan repentinamente como empezaron.
Es un proceso que pasara, es importante aprender cómo manejarlo.
Sabemos que la lactancia, lleva un tiempo en instalarse, y que este tiempo varía de una díada a otra. También es importante tener presente que la lactancia, trae consigo una serie de etapas que hay que conocer o bien asesorarse para ir atravesándolas y para sortear los obstáculos que se puedan presentar.
La primer etapa se da durante los primeros días, donde el cansancio, incertidumbre, emocionalidad están a flor de piel teniendo enfrente un bebé con su propio temperamento, necesidades e individualidad.
La huelga de lactancia ocurre de manera repentina y se da cuando el bebé rechaza el pecho sin querer lactar como lo venía haciendo habitualmente, y es temporal. Es pasajero y no tiene que ver con el proceso de destete, al que equivocadamente se lo relaciona.
Típicamente, el bebé no se niega a mamar todo el tiempo, puede ser que tome el pecho cuando tiene sueño- cuando se está durmiendo o bien despertando- y a lo mejor tome bien durante toda la noche. Pero a pesar de que el bebé tiene obviamente hambre, puede firmemente rechazar el pecho cuando está alerta durante el día.
Cuáles pueden ser las razones por la cuales se puede presentar una huelga de lactancia?
➢ episodios de confusión con el chupete
➢ cambio de sabor de la leche, debido al consumo de algún alimento o medicamento o consecuencia de una mastitis
➢ sentimiento de rechazo si se le hablo fuerte o se lo regaña mientras se lo amamanta.
➢ ausencia de la mamá por períodos más largos que lo habitual
➢ molestia de las encías por la salida de los dientes.
➢ reflejo de eyección potente.
➢ catarro o mucha mucosidad que le impiden mamar.
➢ otitis,que duele al mamar.
➢ estrés de la mamá
➢ cambios importantes (una mudanza, un hermano, un nuevo embarazo)
➢ demasiados estímulos para el bebé mientras mama (sobretodo durante las crisis de lactancia)
Otras veces nunca se conoce el motivo de la huelga de lactancia y de un día para otro se resuelve sola sin que hagamos nada. Es una etapa que no se prolonga más allá de los 3 o 4 días. Las mamás en éstos momentos sienten mucha angustia, mezclado con duda sobre como actuar, por eso es importante tener presente:
➢ favorecer el apego y el contacto piel con piel.
➢ ofrecer el pecho cuando el bebé este somnoliento, con luz tenue, cuando se encuentre relajado.
➢ ejercitar la paciencia y persistencia, con calma, dulzura, respeto y amor crear espacios de intimidad y tranquilidad.
➢ arrullarlo, mecerlo, pasearlo, hasta lograr un clima armónico, para que el bebé se tranquilice y acepte sin ser forzado.
➢ hacer colecho y permitirle acercarse a tomar cuando así lo desee.
➢ se puede probar un cambio de postura al amamantar porque algunos bebés no están cómodos con la postura clásica y prefieren mamar tumbados o sentados en la postura de caballito.
➢ intentar dar el pecho estando tranquila, en un ambiente relajado, sin ruidos, con luz tenue, sin distracciones ni interrupciones. Así le dedica toda su atención al bebé y él disfruta de tomar el pecho tranquilamente.
En esos momentos, se puede extraer leche en forma manual o con un sacaleche y ofrecerle al bebé en vasito. Esto evitará dolor en los pechos como riesgos a estar expuesta a alguna afección por obstrucción.
También facilitará el cuidado de la producción de leche, durante el período de la huelga hasta que el bebé vuelva a lactar en forma normal o habitual.
La huelga de lactancia no tiene porque ser el final del amamantamiento si se tiene en claro que puede durar unos días y se sabe como manejarse en ellos.
Bibliografia Ruth Lawrence, Lactancia Dr. Newman, Alba Lactancia Materna
El Hierro y la Lactancia
Por Carlos Gonzalez
La leche materna es pobre en hierro, pero ese hierro se absorbe muy bien, mejor que el de cualquier otro alimento. La de vaca también es pobre en hierro, que además se absorbe muy mal. Y la leche de todos los mamíferos que se han analizado es pobre en hierro. Cuando a una madre se le dan suplementos de hierro, la cantidad de hierro en su leche no aumenta. Lo cual resulta muy llamativo, porque si a esa misma madre le damos una aspirina, la cantidad de aspirina en su leche sí que aumenta. Existe, al parecer, un mecanismo biológico que impide, activamente, que en la leche haya demasiado hierro. ¿Será que el exceso de hierro no es bueno para las crías? Se dice (pero no hay pruebas, que yo sepa) que el exceso de hierro en el tubo digestivo del bebé podría facilitar la diarrea, porque varios de los microbios malos que producen diarrea necesitan mucho hierro para vivir, mientras que los microbios buenos, los lactobacilos que forman la flora digestiva de los niños de pecho, pueden vivir con muy poco hierro. En un par de estudios, los niños sanos, sin anemia, a los que se daban suplementos preventivos de hierro, al cumplir el año pesaban y medían un poco menos que los del grupo control, sin suplementos de hierro. Parece que darle mucho hierro a un bebé que no lo necesita no es del todo inocuo, y tal vez convendría evitarlo (estoy hablando de los que no lo necesitan. Si su hijo tiene anemia y le han mandado hierro, por supuesto que se lo tiene que dar).
Y si la leche tiene poco hierro, ¿por qué no tienen anemia todos los bebés, desde que nacen? ¿De dónde sacan el hierro? No lo sacan de ningún sitio; los niños ya nacen con depósitos de hierro.
El hierro forma parte de la hemoglobina, la molécula que transporta el oxígeno por la sangre. El feto toma el oxígeno de la sangre de la madre, a través de la placenta. Imagine la placenta como una red, a uno y otro lado dos equipos juegan a pasarse la pelota. El que se queda la pelota gana. Pero la naturaleza no puede permitir que la madre gane ese partido; si la madre se queda con el oxígeno, su hijo muere. Así que hace trampas. El equipo del feto tiene más jugadores, y son todos profesionales. El feto tiene un tipo de hemoglobina especial, la hemoglobina fetal, que se engancha más fuerte al oxígeno que la hemoglobina normal. Y además tiene muchísimos glóbulos rojos, más (por mililitro) que su madre e incluso más que su padre (los varones adultos tienen más glóbulos rojos que las mujeres; pero el feto tiene todavía más).
El resultado es que, cuando nace, el feto tiene un montón de glóbulos rojos sobrantes. Rápidamente se destruyen no solo los que sobran, sino todos, porque ya no necesita hemoglobina fetal. Y al mismo tiempo se van fabricando los nuevos glóbulos rojos, con hemoglobina normal. La hemoglobina que se destruye se convierte en bilirrubina; por eso a los recién nacidos les sube un poco y se ponen ictéricos (amarillos). Entre el mes y los dos meses se alcanza el punto más bajo, cuando quedan pocos glóbulos rojos fetales pero aún no se han fabricado suficientes glóbulos normales, y el bebé tiene una anemia transitoria, la anemia fisiológica del lactante (fisiológico quiere decir que es normal, que no es ninguna enfermedad).
El hierro de aquellos glóbulos rojos sobrantes se almacena, y se va empleando poco a poco para fabricar nuevos glóbulos. Así que el gran problema es: ¿cuánto durarán los depósitos? Cuando el hierro almacenado se acabe, el poco hierro de la leche materna resultará insuficiente, y el bebé necesitará comer otros alimentos ricos en hierro.
Hace ya varias décadas se hicieron cuidadosos cálculos, y se llegó a la conclusión de que esos depósitos se pueden agotar entre los seis y los doce meses. Y eso coincide bastante bien con la realidad: a los seis meses se empiezan a ver algunos bebés con anemia, a los ocho meses algunos más, a los diez meses, más todavía… Basándose en aquellos datos se suele decir que «a partir de los seis meses, el hierro en la leche materna es insuficiente, y por lo tanto hay que introducir la alimentación complementaria». Pero, claro, eso es solo una simplificación muy exagerada. Sería más correcto decir: «A partir de los seis meses, algunos bebés pueden necesitar alimentación complementaria, mientras que otros tienen suficiente hierro solo con el pecho hasta los doce meses» (o puede que más). El problema es saber quién necesita hierro y quién no.
Esos cálculos se hicieron en una época en que era costumbre pinzar y cortar el cordón umbilical nada más nacer. Hoy sabemos que es mejor cortarlo unos minutos después, y que así disminuyen los casos de anemia al año de edad.
El posible déficit de hierro a partir de los seis meses es uno de los principales argumentos para iniciar la alimentación complementaria a esa edad.
Muchos niños de pecho se niegan en redondo a comer otras cosas hasta los ocho o diez meses, o más; y cuando digo en redondo quiero decir que ni una cucharada. Y otros muchos apenas comen tres o cuatro cucharadas, y aquí viene otro desacuerdo sobre la nomenclatura, porque cuando un niño come tres cucharadas, las madres suelen decir: «No come nada»; pero yo digo: «Sí que come».
Personalmente, creo que los niños que se niegan a comer papillas es porque ya tienen hierro suficiente, y que en el momento en que necesiten hierro (o cualquier otra cosa) ya espabilarán para comer. Así que los padres lo único que tienen que hacer es ofrecerles alimentos ricos en hierro, y pueden quedarse tranquilos, tanto si el niño se los toma como si no. Pero es solo una creencia, no conozco ningún estudio científico que lo demuestre.
Otros creen todo lo contrario: que el déficit de hierro les hace perder el apetito, y por eso no quieren papillas y les falta aún más hierro y entran en un círcu lo vicioso. Y en esa situación, los padres no deberían estar nada tranquilos. Pero es solo otra creencia; tampoco conozco ninguna prueba científica.
En cualquier caso, cuando un niño se niega a comer no se le puede obligar. No solo es contrario a la ética (no se puede obligar a comer a un ser humano), sino que es inútil. Decenas de miles de madres pasan horas intentando que sus hijos coman, y no consiguen nada. El consejo (tantas veces escuchado) de «no darle teta, y así cuando tenga hambre ya comerá otra cosa» es absurdo y aberrante: la leche materna es el mejor alimento que existe, y contiene cientos de ingredientes; no tiene ninguna lógica privar a su hijo de todos ellos solo para que tome un poco más de hierro.
Hay una opción mucho más sencilla. Si el niño rechaza todas las papillas y solo quiere pecho, y los padres o el pediatra están preocupados por la posibilidad de que le falte hierro, solo tienen que hacerle un análisis. Si está bien, todos tranquilos, puede seguir sin papillas. Y si de verdad le falta hierro, pues se le dan unas gotitas de hierro, y santas pascuas. Con pecho y hierro puede seguir sin papillas todo el tiempo que quiera.
—————————————————————————————————-
Fuente: «Comer, amar, mamar» de Carlos Gonzalez